 |
| Pesebre navideño |
Pues, hay quienes adoran la Navidad y
quienes la detestamos. Yo soy uno que podría pasar diciembre sin la navidad y
su ruidosa congestión en las calles de mi ciudad. También la pasaría sin caer
en el inevitable y el desaforado consumismo con que nos incitan a maquillar
nuestras miserias. Igual podría pasarla bien sin cantar los villancicos en
cualquiera de sus inimaginables versiones.
En mi casa, si es que puedo utilizar
el posesivo, porque en realidad se trataba de la casa de la hermana menor de mi
mamá, la navidad la anunciaban las mujeres mayores. Mi abuela y sus hermanas
armaban el alboroto y preparaban la movilización general entre los demás
miembros de la familia, incluyendo perros y gatos. Hecho el anuncio iban
reapareciendo de los lugares más insospechados todos los adornos navideños que durante
años habían permanecido silenciosos y cubiertos por el polvo del olvido.
El pesebre, desde principios de
diciembre era la legítima prueba de que había llegado navidad. Como a veces es
el observador silencioso el que ve más. Sabía que lo primero era encontrar el
mejor sitio de la casa, claro, siempre era la sala, justo al frente de la
puerta principal de la casona. Luego venía el musgo para simular el campo verde
de la forma más real. Por esos días la ecología no importaba o no preocupaba tanto
como hoy. Luego el trazado del río hecho con papel cristal. Después se diseñaba
el paisaje montañoso y los caminos de arena por donde vendrían los reyes magos
al portal de Belén. Acto seguido se
colocaban las casitas de desacertados estilos. Los pastores, por su parte, los colocaban
con signos de cansancio milenario dibujados en sus rostros; las ovejas de
cuestionada blancura, en poco tiempo, lo invadían todo, mientras que las
palmeras eran la alegoría a la naturaleza muerta. Por último, las murallas eran
los confines del aparatoso pesebre. Y otro rebaño de más ovejas para no dejarle
espacio al niño Dios y a los demás personajes. Al final se colocaban las luces.
La tranquilidad de aquella casa
en San Antonio, se transformaba. Era la auténtica persecución de los mejores
objetos decorativos. Las tías, los primos, todos, hablaban y hablaban para
llenar el espacio tranquilo de la inmensa casa. Yo nunca fui tenido en cuenta,
ni me involucré en nada; era una especie de cisne cuello negro manteniendo la
calma en la superficie, pero batiendo mi desidia por debajo. A mi edad y a mi
manera, entendía que las miserias del ser humano se derivaban de la falta de tranquilidad
y, era muy extraño en una casa como esa, allá en San Antonio, con su inmenso
patio en tierra y bajo el dulce parral. Insisto, nunca fui invitado hacer parte
de ese tumulto. Todos sabían que el diferente prefería estar en calma bajo las
olas azules del olvido. Detesté de forma inconsciente, lo vine a saber años
después, las romerías. Pero lo que más aborrecí era que mis juguetes pasaran
hacer parte de todo pesebre hecho por las más viejas con ayuda de sus nietos y
sobrinos. En especial, mi diligencia del lejano oeste que, mi mamá me compró y
no alcancé a disfrutar al tenerla que declarar, sin justificación alguna, por perdida.
¿Saben? Crecí donde todos nos vestíamos
de fiesta, pero mi espíritu nunca se hizo presente. Mi forma de ser, un
solitario irremediable, me hacía aislar de todo y de todos. Mi mundo era otro,
él mismo me sustraía de aquella época. Por eso la novena del niño Dios, era
para mí un despropósito, no lograba entender cómo en nueve días había que
justificar que una familia abandonara el lugar donde vivía por simple conveniencia
de los más poderosos. Y como si fuera poco, tener que leer algunos textos donde
no importaba comprender, porque el principio era perpetuar sin juzgar. Por eso detesto
la navidad, por eso soy capaz de cambiarla por el único alumbrado que me gusta:
el alumbrado de las noches estrelladas, o por los amaneceres silenciosos
posteriores a esas ruidosas noches.
Con el tiempo he envejecido, aunque
por dentro sigo siendo el mismo. Con todo eso y este cuerpo irreconocible,
ahora soy un adulto con todas sus precariedades. El tiempo y su constante
martillar se ha encargaron de que sea ahora más consecuente. Tengo tres hijos y
una mujer aferrada a la tradición. Todos oramos y cantamos:
«Se acerca la navidad, y a todos nos va alegrar, el jibarito cantando aires de felicidad… Y con esta me despido. Como esto es devoción que pasen un feliz año, les deseo de corazón».
Canciones como esa, me hacen ser totalmente comprensivo, me hacen ser más indulgente, pese a las dudas del presente.
«Se acerca la navidad, y a todos nos va alegrar, el jibarito cantando aires de felicidad… Y con esta me despido. Como esto es devoción que pasen un feliz año, les deseo de corazón».
Canciones como esa, me hacen ser totalmente comprensivo, me hacen ser más indulgente, pese a las dudas del presente.

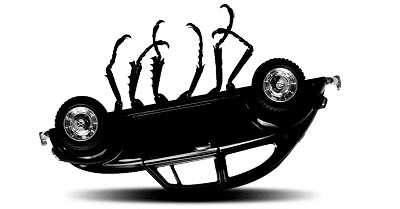
Esa casona de la navidad, con tu diligencia de cowboy que no pusiste disfrutar, ya veo que en parte te ha marcado. Yo el otro día olía el musgo de un aparada de navidad en Madrid. Me trajo aroma a nacimiento de mi infancia, donde se confeccionaba un pueblo con palmeras y nieve artificial, un riachuelo imposible y ese aroma a amusgo y corcho. Las montañas las hacíamos de tal material arbóreo.
ResponderBorrarCon creencias o no, son fechas que no pasan desapercibidas. Con tus adornos del hoy, o los míos del presente, limitados a una arbolito artificial adornado, te deseo una feliz Navidad. Un abrazo ceñido desde este lado del mar
Toda experiencia de infancia es una experiencia degustativa, táctil y onírica que cimientan lo que seremos.
ResponderBorrarA ti y todos los tuyos felices fiestas. Gracias por regalarme tu amistad y este cruce de palabras.
Un abrazo grande sale en tu búsqueda. Espero, no sé cuando, podértelo dar personalmente.
Feliz navidad
ResponderBorrarAbrazos
Igualmente Charly.
ResponderBorrar