 |
El sol cae vertical. Mi propia sombra
va adelante, huye con ánimo contenido. Solo a mi mujer se le ocurre mandarme a
esta hora por algunos materiales para terminar sus trabajos por encargo. Materiales
que nunca pasan la prueba porque sus ojos expertos solo saben aprobar lo que
ella misma compra. Además, nada llega a sus manos sino ha regateado su precio en varios almacenes hasta que finalmente decide regresar por donde pasó
primero, cosas que soy incapaz de hacer por pena y por física incapacidad hercúlea.
Por caminar rápido, me olvido de los insólitos desniveles de los andenes,
aquellas verdaderas trampas por las que la gente se ha metido las costaleadas
más escabrosas.
Acomodo mis gafas porque no
dejan de causarme dolor por la presión que ejerce sobre mi oreja izquierda. Estrenar
antiparras siempre me causa alguna desazón, pero eso me pasa porque me dejo
cuentear de Diana, sabiendo que es la dura para las infundadas promesas con
tal de vender. «Como usted es nuestro cliente preferencial, tenga la plena
seguridad que si algo no le queda bien, aquí le respondemos», dice después de
mirarme con coquetería y riéndose porque ni ella misma se cree lo que dice. Siempre
tan alegre y tan desconsiderada por esas blusas ombligueras y esos bluyines descaderados que usa,
pero con ella no se sabe cuándo habla en serio y cuándo lo está enyardando a
uno.
Camino. Busco la escasa sombra
de las casas, pero qué va, es imposible. Los andenes y los espacios sombreados
son para las motos y los carros. Por eso a los que nos duelen las chocozuelas
nos llevó quien nos trajo. Sigue la inclemencia del sol y no termino de caminar
por esta calle que me conduce al taller del ebanista que ha contratado mi mujer
para el corte de unos puntales de cincuenta centímetros de largo. No hay brisa,
las ramas de los pocos árboles plantados en los antejardines como un gesto mínimo de
humanidad ni se hamaquean, tampoco las matutinas aves que en vuelo pasan sobre sus
copas y que nos acompañan a nuestro paso, ese paso acondicionado y torpe con que
surcamos vertiginosos estas deterioradas calles.
En estos pensamientos estaba cuando
al llegar a una esquina, veo a una mujer que me sonríe, me habla con los ojos y
me dice algo incomprensible en medio del reflejo de los vidrios de su auto. Nunca
la había visto. Pero ella, en un gesto amable, me pica el ojo, y yo, en un
gesto poético le pico mi ojo izquierdo y luego el derecho. Ella vuelve a reír
con dulzura; me hace señal de adiós con la mano, al mismo tiempo que tropiezo por
la emoción. ¿Qué fue eso?, me pregunto. Tal vez me confundió. Pero no creo
porque hay formas de saber alimentar el espíritu, y ella, alimentó el mío. Yo seguí
con mis renovados pasos, solo que olvidé hacia dónde iba y qué asunto me ocupaba. Aquella
angelical mujer me congestionó de singular vanidad.©Guillermo A. Castillo.

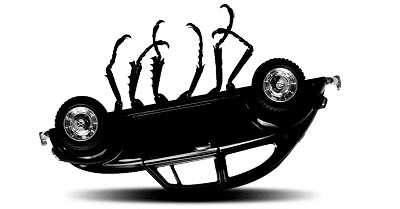
Excelente paseo por un mediodía de conciencia solar y desamparo. Unas gafas nuevas bajo la férrea mano de un sol de justicia nos deja el sabor de la dificultad en complacer a esa mujer exigente. Luego, como por ensalmo, la luz de unos reflejos ante una conductora que avienta el alma, dota al trayecto por tus letras, de una vida sonriente, donde la luz es vigorizante.
ResponderBorrarExcelente texto. En us frescura, inocencia y desarrollo. Un placer leerte. Abrazo grande desde este lado del atlántico.
Hay por ahí un decir de Alejandro Casona que dice "No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa". Eso me propuse habiendo, desde luego, dos asuntos ciertos: mi mujer y la dependiente de la óptica. Me alagas con tu comentario con puntuales aseveraciones. Gracias Albada. Un caluroso abrazo desde la otra orilla.
ResponderBorrarAlejandro Casona
Sin lugar a dudas, se confundió, y aprovechó la ocasión...
ResponderBorrarSaludos,
J.
Ja, ja, ja José, es usted el que se salió por la tangente.
ResponderBorrarSaludos.